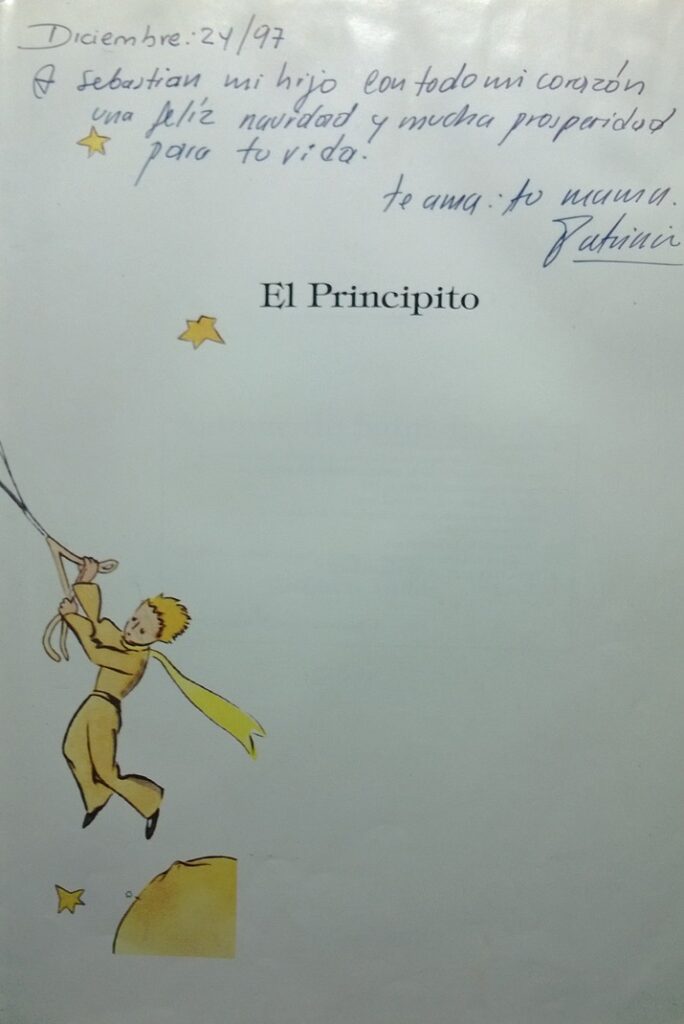En este canal amamos vivir y contar historias, sobre todo escritas. ¡Por eso entren y disfruten de este paseo en castellano!
RELATOS Y AVENTURAS

DIRECTO AL MANGO
CONFESIONARIO
PREGUNTE LO QUE QUIERA
IDENTIDAD Y PROPÓSITO

1 UN FIN DE SEMANA ANÁLOGO
2 TATAN YA SE FUE
3 LOS DIABLOS SÍ EXISTEN
4 VOLVI POR USTEDES
5 NO LLAMES IMPURO LO QUE LIMPIO ESTA
¿QUIERES
CONTRATARME?
Para cualquiera que sea el servicio para el que nos quieran (y lo digo en plural, porque no soy solo yo), lo único y más importante que deben saber es que en esta empresa nos importa la gente, por eso trabajamos con intención y mucho amor.
TÉRMINOS Y
CONDICIONES
Cada contrato tiene unos términos y condiciones específicos, que serán acordados en la intimidad de la negociación.
SÍGUEME EN MIS REDES
para estar en contacto

LLÁMANOS: +57 3165334024 CHATEA: +57 3165334024 VISÍTANOS: Calle 61 # 17E-60 ESCRÍBENOS: [email protected]